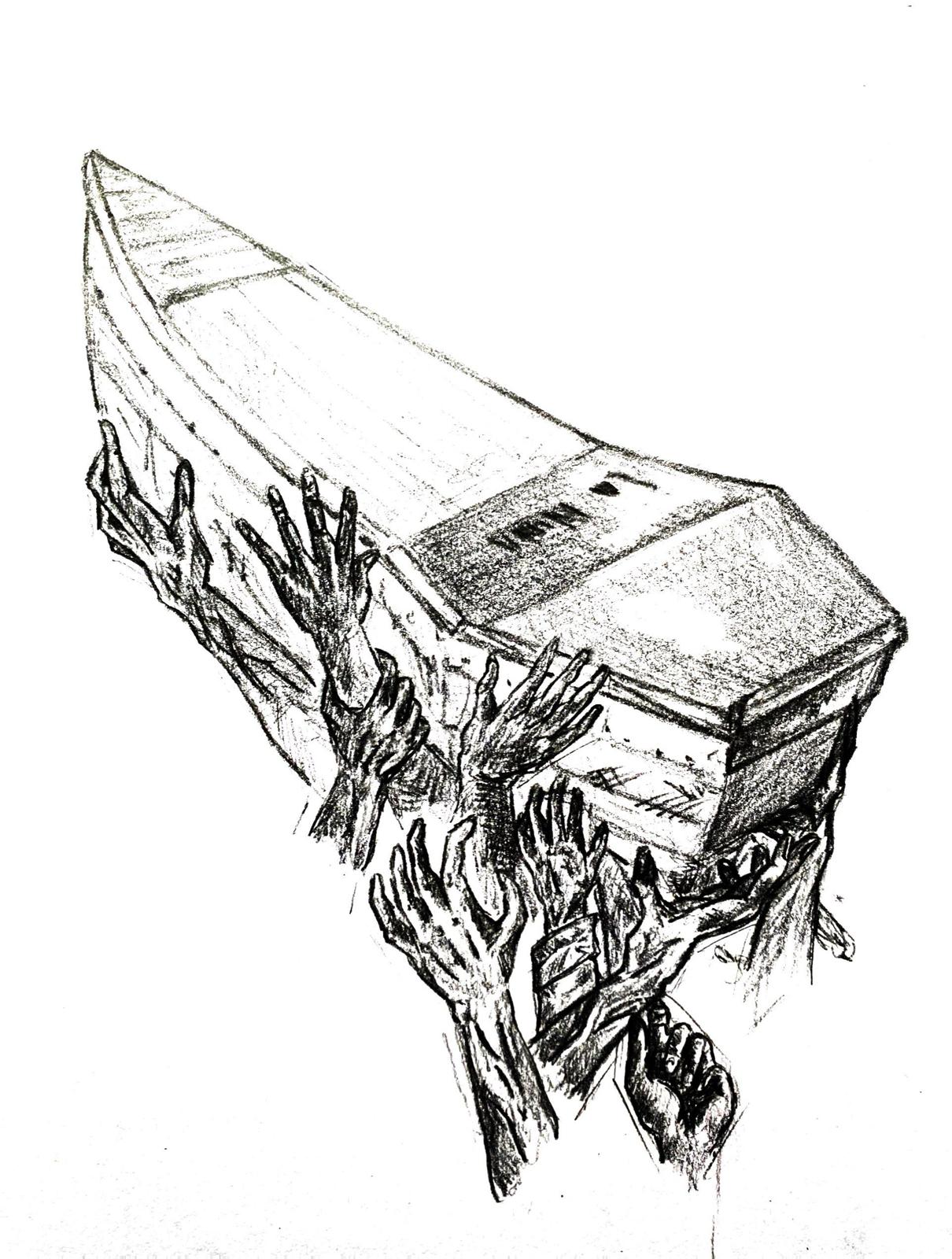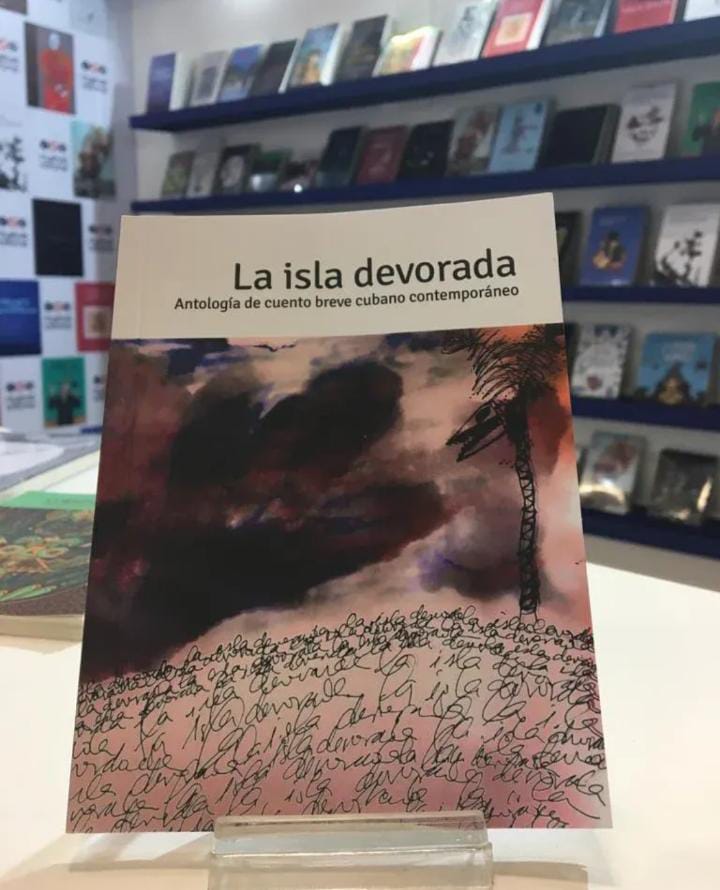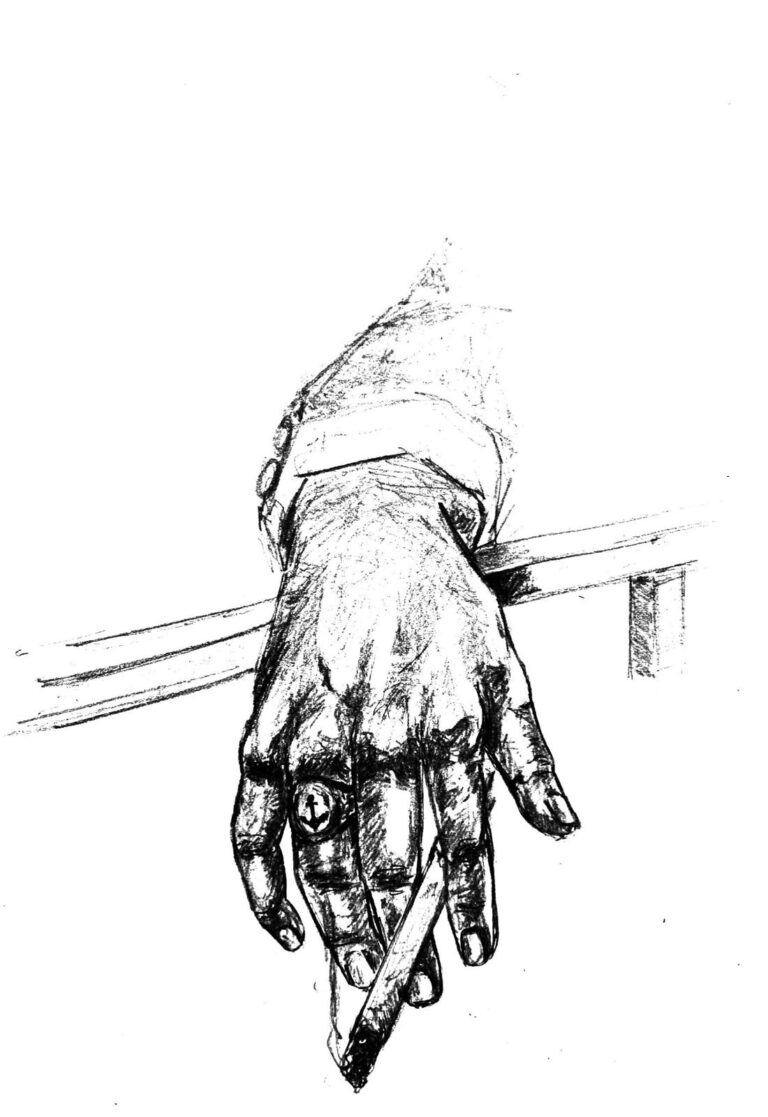El clan del Golfo (II)
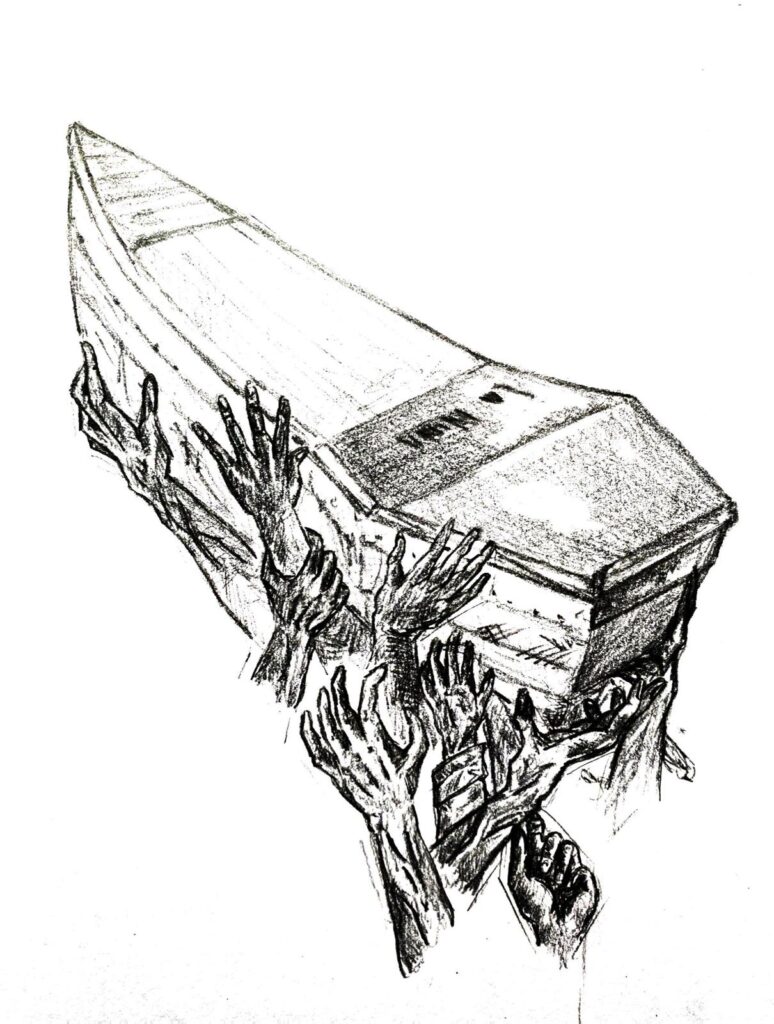
Andy es un joven que sufre el hastío de vivir en Cuba, siente que se ahoga, que cada día su vida se reduce y su futuro importa menos. Está en un punto de inflexión en el que sabe que tiene que hacer algo para escapar, de lo contrario su vida nunca será diferente. La solución que encuentra es drástica, pero es su única salida.
«El clan del Golfo» es un cuento largo que he decidido publicar en 5 entregas, esta es la segunda.
5:00 am
Andy olvida la noche en la que él y sus amigos contemplaban el fuego, quedan muchas horas de viaje, y la nostalgia no es buena compañera en el mar. Los de adelante, que hacía minutos vomitaban hasta la bilis, ahora callan, el agotamiento los ha vencido y poco les queda por vomitar. El bote avanza con un chapoleteo lento, desplaza el viento y la marea como si estuviera levitando sobre el cielo. A babor asoma una medusa, que fosforeciendo los acompaña por unos leves instantes en los que el viejo timonel la ve y sonríe. Solo él se mantiene despierto, los demás dormitan, tratan de combatir la madruga.
Un aleteo se escucha sobre sus cabezas, el sonido de un búho los rodea y los confunde, entre los sueños a todos le asoma una visión común: ya no están en alta mar, ya no escapan como prófugos entre la oscuridad y la madrugada. El búho se posa sobre el mástil que resguarda una vela, desde allí canta, pero nadie despierta. El viejo ve al animal que los sumerge en un sueño hipnótico, que los hace sentir que de súbito aparecen en un bosque, en medio del otoño, un bosque solo con árboles de ramas vacías. Todas las hojas en el suelo forman un colchón, un colchón sobre el cual se acuestan y gozan haciendo ángeles verdes. Pero el mundo se siente a la inversa, se siente boca abajo. Los viajeros se paran de sus ángeles del suelo, se reconocen, se abrazan. Sienten que han triunfado, que ese bosque no es cubano, que ese otoño no es el isleño. Sienten que el futuro va a ser bueno, pero aun así siguen de cabeza, con el peso de la sangre que se acumula en sus cerebros y el vértigo de no ver el cielo. Sienten la piel mojada, agua en todo el cuerpo.
El viejo timonel imbuido también en el sueño del búho, trata por voluntad propia de estar despierto. Pero no puede, a intervalos ve el bosque, a intervalos ve al ave sobre el mástil. Pero el agua en sus pulmones sí es constante, todos sienten como la vida se las llena de líquido y se hunden, hasta que en una bocanada intensa tratan de respirar el aire que queda en el mundo y despiertan.
Lo hacen como si la embarcación, todo el tiempo que estuvieron en ese sueño hubiera estado hundida, y en el despertar con el vaivén de los pensamientos hubieran logrado sacarla a flote, pero solo para ver como la lechuza se marcha y una luz muy real los alumbra a todos.
Un guardacostas los mira. La luz se posa y los sigue. Es hora de callar, de bajo ningún concepto aparentar miedo. Hay destellos que no son buenos, que son trucos para alejarte del verdadero sol. Son casi las 6 de la mañana, la lancha y el guardacostas se han encontrado porque están en el límite de las aguas territoriales cubanas. El viejo afinca la mano sobre el timón, no está dispuesto a que lo cojan, reventará el motor si es necesario. Andy más despierto que los otros afina los ojos, pero la luz de frente lo ciega. Se sienten gritos que la dirección del viento dispersa y convierte en rumores, nada claro llega a los balseros, solo letras, palabras sin sentido. La velocidad del motor se mantiene estable, el guardacostas permanece insonoro, solo con la luz, que es como una terapia de hipnosis en la que los guardias dicen: sigan la luz, no se detengan, sigan la luz.
Pero no pasa nada. Ninguna voz por el altoparlante interrumpe el leve clamor del mar y la madrugada, nada quiebra la noche más allá que el golpe de la propela. El mar parece un plato en el que nada se mueve, nada escapa. Cuando eso pasa se siente terrible perturbar la calma. Aunque la inactividad de los guardias pudiera ser obra de la lechuza y su sueño de tierra y árboles, el viejo con su velocidad estable se aleja, piensa que tienen hambre o sueño. Habrán dicho «hoy no es noche de seguir a nadie», y alguien ordena apagar el foco. Los marinos pueden seguir durmiendo, los balseros pueden seguir su camino.
—¿No van a hacer nada? —Andy asombrado mira al viejo.
—Mejor ni averigüemos. —El anciano hace la seña de silencio.
10 minutos después un pitido alerta a todos.
—Aguas internacionales caballero. —El hombre del GPS anuncia.
La gente levanta la cara, suelta la modorra y el mareo, aunque no hay fuerzas para gritos, sonríen y algunos se abrazan. Ya falta menos. El sol asoma por el horizonte, los primeros rayos descubren la vastedad del mar que despierta como despiertan las montañas, solo con la leve brisa y un frescor que casi parece invierno. La luz poco a poco toca todas las partes de la lancha, primero se mete en los ojos de los viajeros, después baja al cuello y enciende las gargantas. No pasa mucho rato y sienten como el sol les quema la piel descubierta. La luz baja tanto que a las 8 de la mañana una de las mujeres sentadas al lado del motor grita. Se estremece en pánico, y aquel chillido es tan fuerte que el sonido viaja hasta chocar con un buque mercante a 3km de ellos, y en él, el oficial de cubierta que se fuma un cigarro y respira el aire matinal se asusta porque piensa que algo terrible acaba de pasar.
— ¡Agua! —la mujer llora, grita y tiembla —¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! —dice entre sollozos.
Andy echo un uvillo levanta la cabeza, todavía tiene sueño, todavía siente el peso de la madrugada, la lancha sobre sus brazos y una presión en el centro de su espalda, como si alguien desde arriba estuviera acortando su estatura, presionándolo contra el mar. Pero todo eso se disipa por un momento porque en una turbación total, la gente se queda expectante. Efectivamente, por la salida de la propela entra agua, y un pequeño charco traslucido va anegando el motor, que sin piedad evapora todo el líquido cuando levanta un poco más arriba de los pernos que lo sostienen a la lancha.
—¡Cállate mujer! —Gustavo suelta el timón y se levanta. —¡No te vas a morir!
Como si alguien hubiera cortado de un tajo el flujo de pánico y lágrimas, la mujer ante la autoridad del viejo navegante seca sus ojos, contiene en sus pulmones aquellos chillidos estridentes y se sienta con la cabeza baja, sabiendo que había violado la primera regla del mar, nunca entres en pánico.
—Carlos —el viejo busca con la mirada al líder del grupo.
—Dime Gustavo —en la proa, el hombre robusto y de barba prominente se levanta también.
—Hay que empezar a sacar agua. No podemos dejar que suba. Si hacemos eso estaremos bien.
—Ok —Carlos se rasca la barba y se baja de la punta de la lancha. —Voy a empezar yo, vamos a hacer turnos de una hora. Ni Gustavo, ni Pedrito van a hacerlo. Somos 22 sin contarlos a ellos, más que suficientes. Mercedes —el líder toca el hombro de la mujer gritona—, sigues tú.
Ella asiente y sigue mirando el piso del bote, y el agua que le moja la suela de los zapatos. Tan avergonzada está que ni siquiera se asombra con el resto de los otros viajeros cuando ven su primer buque mercante asomar por babor. En ese momento comprenden que ellos son una pequeña aguja en el océano, un grano de mostaza que flota por el mundo, porque hasta los súper cargueros no parecen gran cosa ante la vastedad. El mismo oficial de cubierta que antes se había asustado, ahora en una de las barandas del barco con unos binoculares escudriña la lancha. Nadie lo ve, ni sabe que el hombre temeroso de que hubiera algún naufragio custodia con los ojos a los viajeros. Pero la política es más grande que él y que su rango, y que su capitán y que la naviera que los contrata, porque se les ha dicho de manera directa que no interfieran, que no ayuden, que no asistan; «solamente sigan su camino».
Los balseros observan la enorme nave blanca y azul negruzca, que lleva tantos contenedores que, si se pusieran uno a continuación del otro, se cubriría casi todo el largo de la Isla que acababan de dejar. Con el motor en baja, Gustavo espera a que el carguero pase y ya cuando se está perdiendo en estribor vuelve a acelerar la máquina, y ésta a impulsarse en el agua. El buque es tan fuerte que cuando cruzan la estela dispersa, aun la pequeña lancha se tambalea y sienten como la corriente los arrastra.
—Ya es hora de hacer el bastón. —Pedrito, el navegante le da la directiva al viejo.
Sin mucho palabreo, solo con un gesto breve, dobla el timón y la balsa comienza a girar. Andy que hasta ese momento se había mantenido recio, sin nauseas, siente que el estómago se le enfría, junto con las manos y los pies, una flojera descomunal hace que el cuerpo se le desplome y cuando el bote se encuentra lateral al viento, y las olas rompen a estribor le sube un vómito continuo. Doblado sobre la baranda, viendo el fondo infinito, entre arqueos incesantes expulsa cada pedazo de comida, jugo y agua que había ingerido en las seis horas previas. Deja una estela verde y amarilla con trozos de carne y papa que pequeños pececitos suben a comer.